17 October, 2025
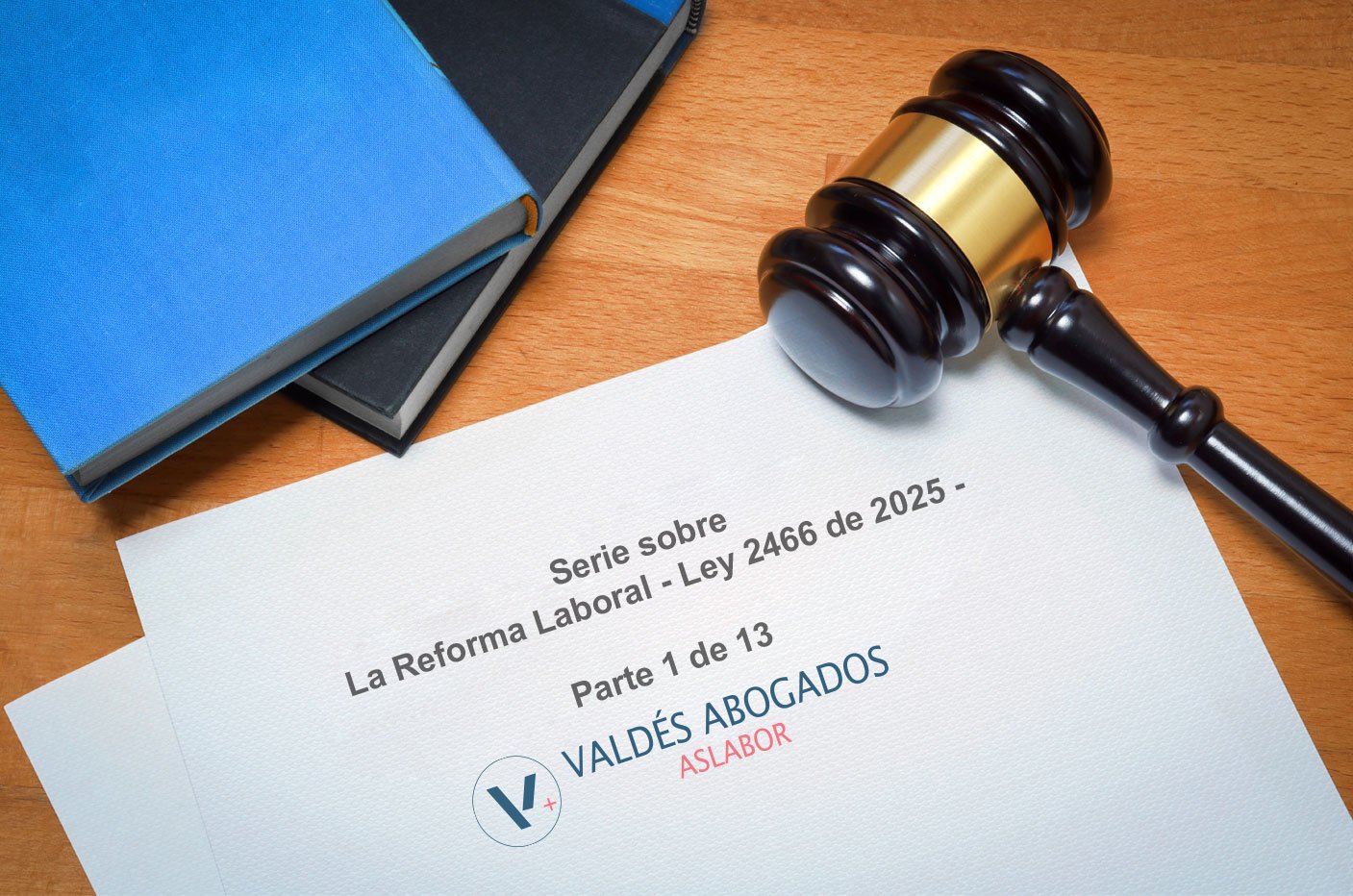
Los principios que rigen una determinada legislación constituyen la columna vertebral de sus mandatos y la guía de su aplicación, por lo que bien puede decirse que conforman el alma de lo estatuido en el correspondiente conjunto normativo. Por eso son fundamentales y su cumplimiento y respeto deben ser rigurosos.
Los principios establecidos en la parte inicial del Código Sustantivo del Trabajo, fueron adoptados y diseñados con una profunda sabiduría y en el marco de un espíritu intachable de ecuanimidad. Funcionaron perfectamente durante 40 años como guía de las decisiones judiciales, sin que en ese tiempo se hubiera generado dificultad alguna sobre su condición de regentes.
Pero con la Constitución de 1991, que guarda innumerables aciertos pero no en el tema de estas notas, se modificaron algunos de esos principios con una destacada sutileza de expresión, dirigida a ocultar varios cambios radicales que distorsionaron el equilibrio entre las partes de una relación laboral, en el marco de sus potenciales diferencias económicas.
La ley 2466 de 2025 se ciñó a las modificaciones establecidas en el texto constitucional y además introdujo algunas variaciones a las letras acogidas en el artículo 53 constitucional.
Inclusive en esta ley se modificó el contenido del artículo 1º del Código que reflejaba un gran sentido de equidad, como fácilmente se puede apreciar en su texto que era del siguiente tenor:
“La finalidad de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos (hoy empleadores) y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”.
La nueva definición de la finalidad del Código y de los principios que lo rigen hacia el futuro, quedó de la siguiente manera:
“ARTICULO 4º Principios: La finalidad primordial de este Código es la de lograr un entorno laboral justo, equitativo y sostenible en las relaciones de trabajo, asegurando el equilibrio dinámico y armónico entre los derechos y deberes de empleadores y trabajadores, fomentando el diálogo social, la responsabilidad empresarial, la igualdad de género, y la erradicación de toda forma de discriminación o violencia en el lugar de trabajo, con el objetivo de promover la paz laboral y el bienestar de todos los actores involucrados.”
La descripción de esta finalidad puede considerarse adecuada y dirigida a un resultado positivo en las relaciones de trabajo, pero parece que no dice nada distinto a lo que se encuentra en el texto original de la finalidad en el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que la primera sensación que surge de su lectura, es que no resultaba necesario cambiar lo que estaba bien concebido conceptualmente y bien expresado literalmente.
A continuación de esta definición se relacionan los principios que habrán de regular las relaciones de trabajo y la aplicación de las normas que las regulan, aceptando que coinciden con los establecidos en el artículo 53 de la Constitución, lo cual lleva a pensar en que si son los mismos contemplados en una norma superior, lo razonable era remitirse a ella sin acudir a la repetición de los textos.
Pero el punto de observación está en que, como antes se indicó, en el mencionado artículo 53 de la Carta, se introdujeron cambios importantes a la esencia de lo que se había establecido en los 21 primeros artículos del Código Sustantivo del Trabajo expedido en 1950.
Algunos de los cambios introducidos son de fondo y su explicación resulta extensa, por lo que en este artículo solo se van a explicar un par de tales cambios, a modo de ejemplo de lo que se logró impropiamente con el texto del artículo 53 de la Constitución de 1991.
Ese artículo comienza diciendo: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo”, lo que literalmente suponía que a partir de la aprobación de la Constitución, no había estatuto del trabajo o, lo que es lo mismo, el País se quedaba automáticamente sin leyes laborales, por lo que debía dictarse un nuevo estatuto por el Congreso, pero sujeto a unos “principios mínimos fundamentales” que fueron incluidos a continuación y con los cuales se modificaron sutilmente pero de fondo, buena parte de los que se encontraban establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo, en sus primeros 21 artículos.
Sin embargo, tal era el cambio que quedó con lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta y tan graves sus posibles consecuencias, que el Congreso finalmente no aprobó ninguno de los muchos proyectos de estatuto del trabajo que se presentaron repetida e insistentemente, por muchos años y ante muchas legislaturas. Se dice que en total se presentaron cerca de 60 proyectos, pero ninguno tuvo un curso importante, hasta ahora que se aprueban unos cambios al texto original del Código de 1950, con la ley 2466 que, vale la pena anotarlo, su proyecto final no fue anunciado como una ejecución de lo previsto en el artículo 53 de la Constitución de 1991.
Entre los principios relacionados en la Carta y en la ley 2466, se incluyó el de la “remuneración mínima vital y móvil” que resulta muy atractivo y lo es en cuanto a la remuneración mínima vital que lleva a pensar en que el mínimo de un salario debe ser el que le permita al trabajador atender sus requerimientos vitales, lo cual puede considerarse adecuado. Pero en lo de la movilidad, si bien es cierto que debe existir, su aplicación debe hacerse con mucho tacto y no concuerda con ello lo que dijo la Corte Constitucional, cuando afirmó que todos los salarios debían ajustarse por lo menos, en una medida igual al porcentaje de la variación del IPC en el año anterior para que no perdieran capacidad adquisitiva. Lo anterior, visto desprevenidamente resulta incuestionable, pero hay que tener en cuenta, que el ajuste de todos los salarios en un mismo porcentaje (por ejemplo del IPC), produce un grave incremento en la desigualdad de las remuneraciones, porque aplicar, por ejemplo, un 10% a un salario de 3 millones produce un aumento en el ingreso de $300.000, pero aplicarlo a un salario de 50 millones, genera un incremento en la remuneración de 5 millones, que representa una diferencia abismal y perjudicial para los de menores salarios. Además, no todas las empresas generan en el año rendimientos satisfactorios o suficientes, por lo que obligarlas a ajustar todos los salarios en una determinada medida, puede conducirlos a una situación económica deficitaria.
Pasando en el listado de los nuevos principios, sin seguir un determinado orden, se incluye como principio la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales” que veladamente incluye una aplicabilidad muy delicada, por cuanto le confiere la condición de intangible a los beneficios que se hubieran establecido en la relación laboral por la vía del consenso o por la de la iniciativa exclusiva del empleador.
En la norma del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 14, se estableció la irrenunciabilidad como principio pero respecto de “los derechos y prerrogativas” establecidos o consagrados en “las disposiciones legales”, lo cual se tuvo por claro y acertado, sin que se generara dificultad o traumatismo alguno en los pronunciamientos de la jurisprudencia, dada la claridad de lo establecido. Pero con el cambio incluido en la Constitución de 1991, ahora recogido en la ley 2466, el efecto de este postulado se extendió a todo lo que pudiera tener la condición de beneficio, esto es, sin que necesitara constituirse como derecho y sin que fuera necesario que estuviera establecido en la ley puesto que amplió el marco a todo lo establecido en “normas laborales” y con ello permitió que la intangibilidad se extendiera a todo lo que hubiera sido acordado en convención o pacto colectivo e inclusive, a lo que pudiera haber sido plasmado en el reglamento interno de trabajo o en cualquier estatuto surgido de la mera liberalidad del empleador.
Esto genera unas consecuencias muy delicadas porque prácticamente inhibe la apertura del empleador a conceder beneficios adicionales, porque más adelante, ante una situación adversa de la empresa, no podría introducir cambio alguno y tendría que asumir las consecuencias de conservar unos costos que en la nueva situación negativa, resultan insostenibles.
En realidad los dos cambios en los principios que se han explicado, son una muestra corta de todas las implicaciones que se generan con los cambios introducidos en este campo de las relaciones laborales, pero orientan sobre la importancia, poco detectada, de estas modificaciones.